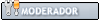24 Apr, 2025, 06:07 AM
No tenía pensado volver a una reunión. Ni a la Conmemoración. Pero las semanas previas fueron una tortura silenciosa en casa. Mi mamá me decía que al menos “podía demostrar que no estaba totalmente perdida” si asistía a la celebración más importante del año. Mi papá casi no hablaba, pero su mirada cargaba un peso que me hacía sentir más pequeña que nunca. Yo, entre la rabia, la tristeza y la culpa, no sabía qué pensar.
Al final, cedí. Por ellos. Por la presión. Por esa pequeña voz que todavía me decía que, tal vez, al estar ahí, algo se arreglaría. Me puse un vestido largo, uno que ya no me quedaba como antes. Me miré al espejo, insegura. Me veía cansada, diferente. Como si hubiera envejecido años en unos cuantos meses.
Entrar al salón fue como atravesar una pared de hielo. Todos estaban vestidos con sus mejores ropas, sonrientes, conversando en grupitos, hasta que me vieron. Las sonrisas se congelaron. Algunas miradas se cruzaron rápidamente, otras se quedaron fijas en mí, juzgando, recordando. Caminé al fondo. Nadie me saludó. Nadie se acercó. Sentí que mi presencia era una molestia, como si fuera una intrusa en mi propia historia.
Durante el discurso, intenté concentrarme, pero mi mente solo repetía una y otra vez las palabras que me habían dicho semanas antes: “mala influencia”, “vergüenza para la congregación”. Cuando hablaron del sacrificio de Cristo, del perdón, del amor incondicional, tuve que apretar los dientes. ¿Perdón? ¿Dónde estuvo ese perdón para mí?
Cuando terminó todo, me apresuré para salir, pero no pude evitar que uno de los ancianos me interceptara. Era uno de los que habían estado en el comité. Me habló con una sonrisa artificial, como si estuviera cumpliendo con una tarea. Me dijo que “me alegraba verlo” allí, que “todavía había esperanza”, que “Jehová espera que regrese”. Y yo solo pensaba: ¿este mismo hombre que rió mientras miraban mi foto ahora me da palabras de consuelo?
Le di una respuesta ambigua. No quería abrir otra puerta para que me juzgaran. Me fui sintiéndome todavía más sola que cuando llegué.
Pero la presión en casa aumentó. No bastaba con asistir a la Conmemoración. Querían que volviera a las reuniones. Que “luchara por mi restauración”. Y yo… yo solo quería que me dejaran en paz. Pero era imposible. Todos los días eran indirectas, sermones, comparaciones con otras jóvenes “que sí luchaban”.
Así que decidí asistir a una reunión. No en mi congregación. No podía soportar volver a ese lugar. Fui a otra, pensando que quizás ahí sería diferente. Me equivoqué.
La reunión fue como una pesadilla en cámara lenta. Apenas crucé la puerta, noté las miradas. Algunas con lástima, otras con desprecio, y muchas con ese brillo morboso de “ahí está la chica de la foto”. Me senté en una esquina, lo más invisible posible. Nadie se acercó. Nadie extendió la mano para saludarme. Me miraban como si tuviera algo pegado en la cara. Como si contagiara algo.
Durante el cántico final, una hermana se me quedó mirando de arriba abajo y luego le susurró algo a la que tenía al lado. Ambas se rieron suavemente, y me sentí como si estuviera desnuda frente a todos. Cuando terminó la reunión, fingí que hablaba por teléfono y me salí rápido. Me escondí en el baño del salón, cerré con seguro, me senté en la tapa del inodoro y lloré hasta quedarme sin fuerzas.
Ese fue mi intento. Mi forma de “luchar” por regresar. Pero fue suficiente para entender algo: no querían que volviera, no de verdad. Querían un ejemplo de arrepentimiento, una prueba de obediencia, pero no a mí. No a Estrella, la que fue precursora, la que creía en el amor dentro de la congregación. Esa Estrella ya no existía para ellos. Ahora solo era “la expulsada”, y eso era todo lo que querían recordar.
Al final, cedí. Por ellos. Por la presión. Por esa pequeña voz que todavía me decía que, tal vez, al estar ahí, algo se arreglaría. Me puse un vestido largo, uno que ya no me quedaba como antes. Me miré al espejo, insegura. Me veía cansada, diferente. Como si hubiera envejecido años en unos cuantos meses.
Entrar al salón fue como atravesar una pared de hielo. Todos estaban vestidos con sus mejores ropas, sonrientes, conversando en grupitos, hasta que me vieron. Las sonrisas se congelaron. Algunas miradas se cruzaron rápidamente, otras se quedaron fijas en mí, juzgando, recordando. Caminé al fondo. Nadie me saludó. Nadie se acercó. Sentí que mi presencia era una molestia, como si fuera una intrusa en mi propia historia.
Durante el discurso, intenté concentrarme, pero mi mente solo repetía una y otra vez las palabras que me habían dicho semanas antes: “mala influencia”, “vergüenza para la congregación”. Cuando hablaron del sacrificio de Cristo, del perdón, del amor incondicional, tuve que apretar los dientes. ¿Perdón? ¿Dónde estuvo ese perdón para mí?
Cuando terminó todo, me apresuré para salir, pero no pude evitar que uno de los ancianos me interceptara. Era uno de los que habían estado en el comité. Me habló con una sonrisa artificial, como si estuviera cumpliendo con una tarea. Me dijo que “me alegraba verlo” allí, que “todavía había esperanza”, que “Jehová espera que regrese”. Y yo solo pensaba: ¿este mismo hombre que rió mientras miraban mi foto ahora me da palabras de consuelo?
Le di una respuesta ambigua. No quería abrir otra puerta para que me juzgaran. Me fui sintiéndome todavía más sola que cuando llegué.
Pero la presión en casa aumentó. No bastaba con asistir a la Conmemoración. Querían que volviera a las reuniones. Que “luchara por mi restauración”. Y yo… yo solo quería que me dejaran en paz. Pero era imposible. Todos los días eran indirectas, sermones, comparaciones con otras jóvenes “que sí luchaban”.
Así que decidí asistir a una reunión. No en mi congregación. No podía soportar volver a ese lugar. Fui a otra, pensando que quizás ahí sería diferente. Me equivoqué.
La reunión fue como una pesadilla en cámara lenta. Apenas crucé la puerta, noté las miradas. Algunas con lástima, otras con desprecio, y muchas con ese brillo morboso de “ahí está la chica de la foto”. Me senté en una esquina, lo más invisible posible. Nadie se acercó. Nadie extendió la mano para saludarme. Me miraban como si tuviera algo pegado en la cara. Como si contagiara algo.
Durante el cántico final, una hermana se me quedó mirando de arriba abajo y luego le susurró algo a la que tenía al lado. Ambas se rieron suavemente, y me sentí como si estuviera desnuda frente a todos. Cuando terminó la reunión, fingí que hablaba por teléfono y me salí rápido. Me escondí en el baño del salón, cerré con seguro, me senté en la tapa del inodoro y lloré hasta quedarme sin fuerzas.
Ese fue mi intento. Mi forma de “luchar” por regresar. Pero fue suficiente para entender algo: no querían que volviera, no de verdad. Querían un ejemplo de arrepentimiento, una prueba de obediencia, pero no a mí. No a Estrella, la que fue precursora, la que creía en el amor dentro de la congregación. Esa Estrella ya no existía para ellos. Ahora solo era “la expulsada”, y eso era todo lo que querían recordar.



![[+]](https://extj.co/foro/images/bootbb/collapse_collapsed.png)